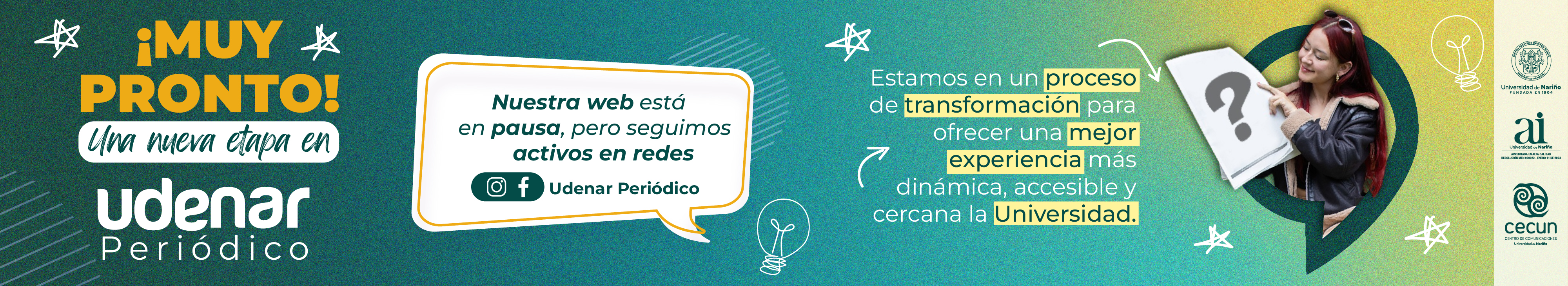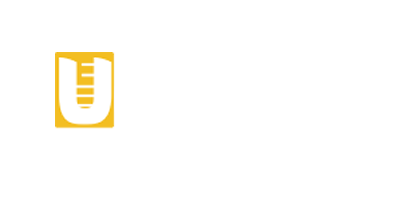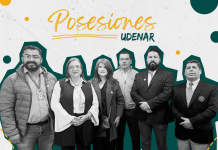Ser profesor, no necesariamente, es ser académico.
Suele relacionarse de forma simple que quien imparte un curso en cualquier instituto, colegio o universidad, es ya un académico, lo cual resulta una mentira, pues una cosa es enseñar y otra muy distinta es hacer academia. Así mismo, se ha asumido que lo importante de la universidad es que prepare para el trabajo, cuando en realidad lo que diferencia a un instituto cualquiera con la universidad es que la universidad tiene como componente esencial la formación más que la mera transmisión de conocimientos.
A principios de los noventa, cuando las reformas neoliberales se implementaron con el gobierno de Gaviria, las protestas estudiantiles combatían con fuerza la pretensión de trasladar conceptos y términos propios de la lógica empresarial al campo educativo. Uno de ellos, muy cuestionado por aquel entonces, pero que ahora se repite como mantra, se trata de “Calidad”. Se asimilaba este término con una fábrica de salchichas donde se mira que el producto cumpla con algunos requisitos para que en el mercado pueda ser competitivo.
Otros términos que se han ido introduciendo, como eficiencia y productos, para referirse a las actividades académicas, son vanos en comparación con aquellos de cliente, para referirse a los estudiantes, o venta para hablar de la inscripción de aspirantes a programas (aunque el más terrible es de posventa, relacionado con la idea de permanencia de los estudiantes). Este lenguaje que se hizo corriente en las universidades privadas, también se hace carne en las públicas cada día más. La razón de eso no solo es la normatividad que rige a la educación, sino el alma y pensar de quienes están en las universidades, especialmente los profesores, sobre todo porque ellos mismos han asumido que, por dictar una clase o asumir un curso, son ya académicos, desconociendo la complejidad que eso implica.
Ser académico no es solo transmitir información, así como se transmite agua de una jarra a un vaso; ser académico es hacer parte del espacio en el cual se comparte información y se construye conocimiento, esto es, entender que los espacios de educación y formación son lugares en donde debe primar la democracia, el debate amplio y el compartir de ideas sin importar lo descabelladas que puedan ser, para lo cual es requisito indispensable la investigación y la autoformación constante. Investigación que no necesariamente puede ser aquella que está ligada a los sistemas de investigación universitarios, sino la motivada por intereses personales, por deseo de conocimiento, relación con grupos de interés, compromiso social o simple curiosidad.
Comprender que la academia está ligada a la democracia es saber de la intención que tiene la universidad, cuya finalidad última no es, como lo han querido hacer creer las pedagogías neoliberales, preparar al estudiante para que sea un buen profesional, sino formar para que su experiencia por el alma mater le marque hasta el punto de cambiarle la vida, así como su forma de pensar, proyectándole oportunidades de realización más allá de la simple obtención del dinero. De nada sirve una educación que solo enseña o prepara para el trabajo, pues allana el camino para una sociedad en la cual la selección natural del mundo laboral establezca jerarquías y puede hacer surgir los microfascismos.
Hoy en día, esa visión tan corriente que ha llevado a hacer creer que la universidad es un lugar donde las personas van para obtener un título que le garantiza un trabajo, se ha popularizado de forma tan extrema que hay instituciones educativas que ofrecen, en el “mercado educativo”, programas en los cuales se ha “suprimido cursos secundarios o innecesarios” porque con ellos lo único que se hace es perder el tiempo. Desafortunadamente esos cursos que quitan son las humanidades y todo el componente de formación crítica que la ilustración nos lego como base para una convivencia activa en los escenarios público.
Las universidades, sean del tipo que sean, hoy se enorgullecen mostrando sus insignias de calidad, las cuales resultan siendo nada más y nada menos que meros sellos de cumplimiento de unos estándares medidos en estadísticas, pero que en la realidad pueden no reflejarse, pues hay instituciones que ostentan ese logo sin siquiera haber mejorado las condiciones laborales de los profesores, esos mismos que, por situación de precarización laboral y sobrecarga de trabajo, solo les interesa dictar su clase y tener tiempo para descansar.
Teniendo en cuenta este panorama tan poco esperanzador y recordando que muchos comparten las ideas de Mark Zuckerberg respecto de la educación universitaria, en cuanto ella ya no sirve porque no llena las expectativas del mercado laboral, sería conveniente decir si quizá los ideales de la reforma de Córdoba (Argentina 1918), que durante años movilizaron y suscitaron debates entre movimientos estudiantiles, ya se agotaron y hoy no resultan pertinentes para esta época. O, por el contrario, ¿tienen vigencia y es necesario recordarlos para dar la pelea por un nuevo horizonte de lucha en defensa de la educación universitaria?
Autor
Romel Armando Hernández Silva
Docente