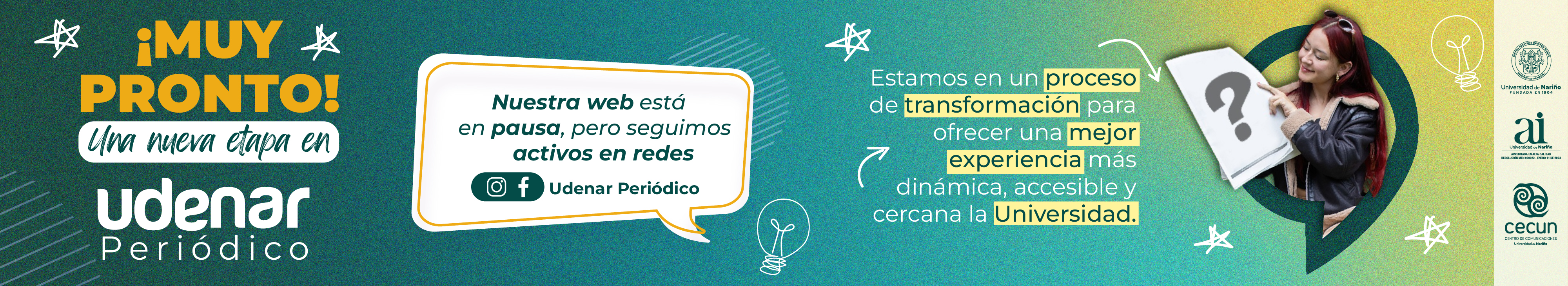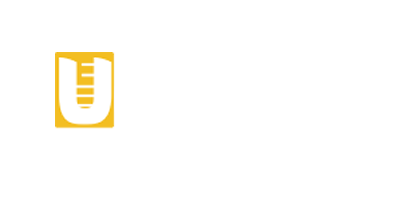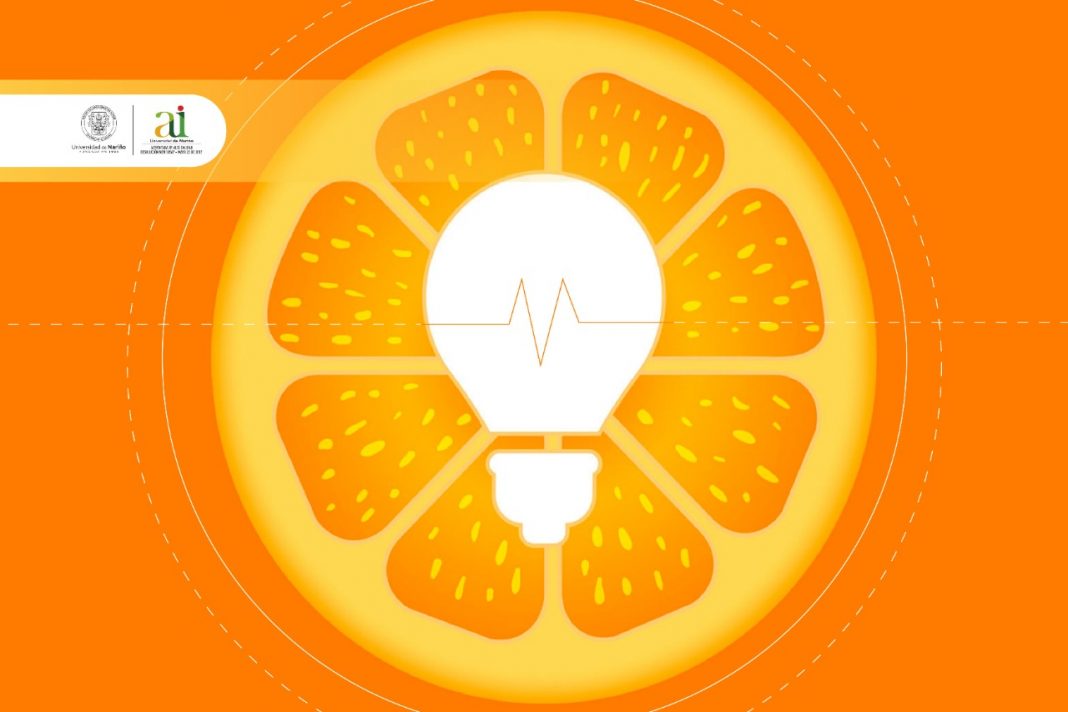Prefacio del libro sobre el Observatorio Cultural de Pasto con enfoque de economía creativa, próximo a publicarse por la secretaría municipal de cultura.
La identidad de los pueblos, de una sociedad o de las personas se ha mitificado, hasta el punto de atribuirle poderes mágicos en torno a la posibilidad del ser humano de reconocerse como tal, ante la tragedia de ser absorbido como una mercancía más en un mundo económico, cuyo propósito es el oro y el poder, que ha degenerado en el poder del oro y el oro del poder. Pero el concepto de ser humano, o de humano, parece sesgarse hacia los atributos de bondad que le concede la salvación, término religioso por lo demás. El humano y el ser humano contienen en sí mismos, como naturaleza y construcción social, el bien y el mal cohabitando en una pugna eterna, tanto para el individuo como para la sociedad. La identidad entonces parece considerarse como un territorio de salvación social.
Esta concepción puede encerrar un paraíso que constituye una expresión de muerte, de cesación de lucha o, como lo argumentan muchos, se convierte en la espada de la vida contra las manifestaciones de muerte que representa el mundo económico, sea cual fuere el sistema o régimen político que lo guía ideológicamente.
La cultura y sus diversas expresiones se erigen como una dimensión de vida que enaltece a esta y le confiere al ser humano “bueno” delimitar las fronteras entre su reconocimiento como tal y las de convertirse en un elemento más de la gran masa productiva. El mundo, pues, así concebido, se presenta sin matices, libre de contaminaciones, entre los opuestos del bien y del mal, y la identidad como la idealización de la identificación personal, antagónica al mundo de sombras de la sociedad del consumo y del espectáculo.
No obstante, la ausencia de identidad puede transformarse justamente en la identificación del ser humano con el mundo contemporáneo y sus antivalores económicos y políticos, que a su vez significa su identidad en la posmodernidad. En esta contradicción tenebrosa la cultura se convierte en una mercancía más, incluso por su valor de uso, atribuido por el mercado, bien sea para potenciar la sociedad de consumo o para atentar contra esta; ambas, aristas del cubo mercantil al servicio de la riqueza material.
Cultura y economía constituyen dos contrarios antagónicos que al parecer son irreconciliables o por lo menos no podrían mantener una relación dialéctica de oposición y dinamismo vital. Más si se confunde la cultura con el arte. Las tradiciones y las creencias religiosas, por ejemplo, sin llegar a ser expresiones artísticas son evidencias de la cultura de un pueblo, e incluso muchas actividades económicas son consideradas como tal, en la medida en que obedecen a costumbres ancestrales, y por tanto en no pocas ocasiones son valoradas artísticamente. Cultura, entonces, comprendería todas las actividades del ser humano caracterizadas por un sentido estético, que las aproxima al arte o las convierta en él, incluyendo la religión, cuya narrativa prefigura historias dignas de las más extraordinarias ficciones literarias.
Considerar el arte o la cultura artística o simplemente la cultura como un acto creativo que conlleva un valor económico, es considerado por algunos como un sacrilegio, en contravía de los paraísos anhelados del ser humano, libres del mal económico. Otros, en cambio, valoran la creación artística no solo en función de la estética y sus cánones sino como un trabajo digno de ser recompensado monetariamente, y por supuesto muchos ven en el arte y la cultura un producto más, de rentabilidad potencial y como tal con valores de consumo material.
En este campo de batalla surge la idea de los observatorios culturales y de economía creativa u observatorios culturales con enfoque de economía creativa, o los observatorios de economía cultural, para diferenciarlos de la industria de la cultura, término al que todos rehúyen, actitud que resignifica los mencionados como eufemismos de una misma cuestión económica, aunque cada defensor de los términos diferencie unos de otros, adjudicándose cada cual un estigma de benevolencia. Y no falta quien le asigne el color naranja como adjetivo de una economía cultural industrializada y mercantilista en relación a la competitividad cultural, término por lo demás horroroso.
Si estos observatorios son fomentados por el gobierno estatal, cualquiera que sea su ideología, es obvio que son un instrumento de concreción de sus orientaciones económicas, políticas, sociales y culturales, en el marco de una ideología dominante. Corresponde a los creadores culturales en franca lid creativa y dialéctica con los organismos oficiales de fomento, estructurar estos observatorios o como finalmente se les denomine, en consonancia con las diferentes concepciones, por antagónicas que sean, en términos de adhesión a las políticas estatales o de independencia absoluta sobre estas, o de los múltiples colores que puede adquirir un trabajo colectivo de los diferentes actores culturales y económicos.
Es evidente que cualquier esfuerzo en este sentido hay que enfrentarlo como un compromiso social y político, antes que menospreciarlo y que triunfe la indolencia, disfrazada de posiciones contestarías políticas o ideológicas. Esto no implica que finalmente se imponga alguna denominación que signifique una contradicción en los términos, sino que se podría arribar a una expresión creativa que comporte una conceptualización novedosa y una concreción práctica, lejos de las rivalidades conceptuales entre economía y cultura, que puede dar paso incluso a la eliminación de estos dos términos, en función de una nueva dimensión de la vida.
CARLOS ARTURO RAMÍREZ GÓMEZ
Docente tiempo completo
Administración de empresas
Universidad de Nariño