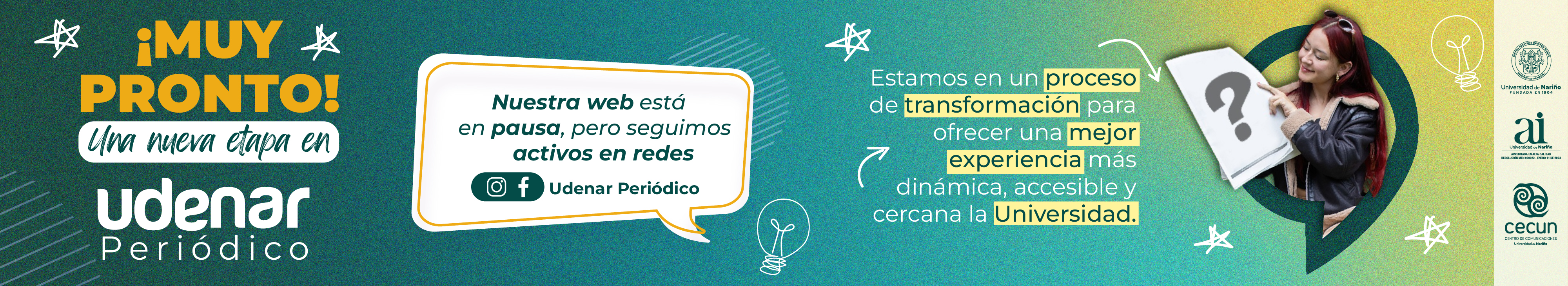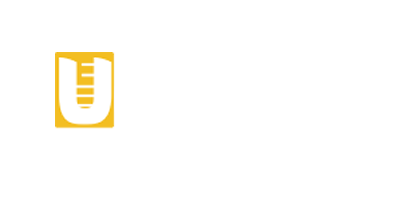Arder acompañada: crónica de volcanes y crítica al tiempo urbano.

En los últimos meses he recorrido tierra ecuatorial, y a su vez, al nacer bajo un volcán, sé lo que es crecer en territorio andino, bajo la cordillera de los Andes, donde la memoria de la tierra se confunde con mi propia sangre, crecer bajo un volcán es saberse hijo de la montaña. Por eso he emprendido un viaje hacia los volcanes nevados del Ecuador, para reconocer en otras cumbres la herencia que me habita. Cada paso ha sido un retorno. La nieve me ha hablado del silencio, y en esas alturas descubrí que caminar montañas es también caminar la memoria de los pueblos que las veneran. Volver al origen.
Escalé junto a comunidades del territorio, acostumbradas a nadar en lava, a convivir con el
fuego como quien convive con un hermano antiguo, mientras yo apenas aprendo que crecer bajo un volcán es aceptar la incertidumbre como destino, cubierta de montañas que me enseñan a ser semilla. Uno cree entonces que el arte de crecer como semilla es un camino solitario, más cuando el tiempo líquido nos ha hecho pensar que bastamos con nosotros mismos; la individualidad se nos presenta como sinónimo de libertad, pero nos desarraiga, nos aísla, nos vuelve islas frágiles. Aprendí de la montaña otra verdad: toda semilla necesita del territorio y de la comunidad.

Por lo mismo, cuanto más frenética es una ciudad, menos conscientes están las personas de sí mismas. La prisa las convierte en autómatas que corren sin rumbo, incapaces de detenerse a sentir. Cuando llegamos a territorios donde la vida solo puede sostenerse en comunidad, descubrimos que casi nadie está dispuesto a tender la mano, porque hemos sido educados para desconfiar del otro y competir hasta en lo esencial. En consecuencia, el mantra: ir más lento, menos apurado. En la ciudad todo se acelera hasta vaciarnos; se nos impone la farsa de que correr es avanzar y que la soledad es fortaleza. En realidad, esa es la trampa: ser piezas desechables y dóciles para el mercado.
Las guaguas indígenas siempre me acompañaron en esa montaña llena de silencios; ese gesto mínimo desmantela la lógica de la competencia, porque muestra que dejar solo al otro es un acto de violencia y que llegar primero no es triunfo, sino complicidad con un sistema que nos fragmenta. Existir empieza con lo básico: caminar juntos. Por esta razón propongo dar la mano para sostener y sostenerse, dar el codo para empujar juntos la carga, dar el hombro para que el cansancio no sea soledad. Resistir no es correr adelante, sino aprender a caminar tejidos unos con otros.

Recorrer los volcanes nevados del Ecuador es aprender a escuchar el pulso de la tierra en
lugar del ruido de la ciudad. Cada paso en la altura obliga a soltar la prisa, porque allá arriba el aire mismo exige humildad: no se corre, se respira lento, se comparte el camino. Y mientras el hielo resplandece bajo el sol, uno entiende que la montaña no es conquista, sino encuentro. Al permanecer en tierra andina, con un volcán como mi padre, como un guía que me pone al margen, sé que crecer bajo su sombra es aprender que toda semilla tiembla antes de abrirse, que toda raíz arde antes de hundirse. Porque el volcán me nombra con fuego y me recuerda que no soy isla, soy ceniza compartida, soy silencio tejido, soy hija de la montaña que insiste en arder acompañada.
Nada de esto podría ser palabra sin esas comunidades indígenas que me acogieron. Si algo arde en mí como volcán, es gracias a ellas, que con gestos mínimos me recordaron que la vida es comunidad.