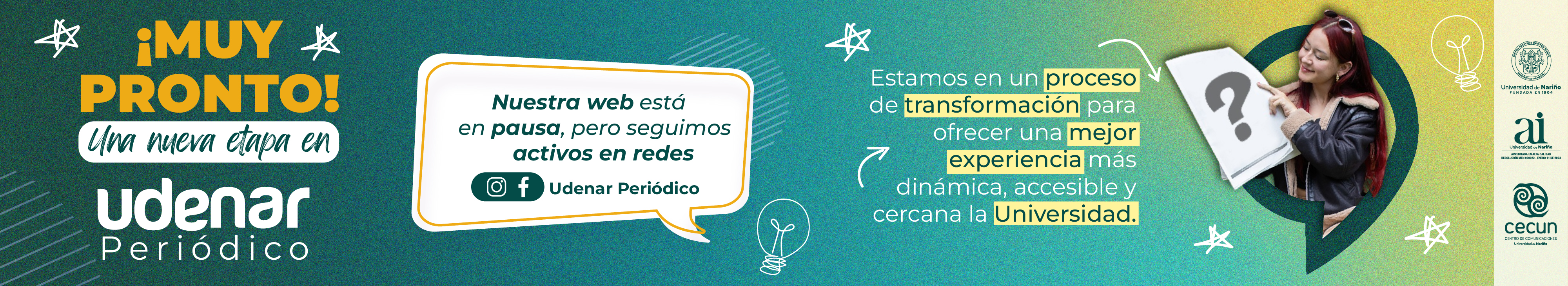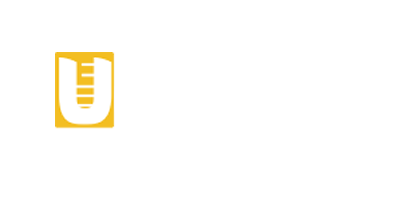Si algo más puede enseñarnos el astuto Odiseo es que resulta imprescindible cruzar las fronteras tanto humanas como divinas para mantener en pie lo que llamamos hogar. Para Alejandra Pizarnik las fronteras son “inútiles” lugares de ausencia. El filósofo Emil Cioran relaciona las fronteras con la esterilidad. Para Octavio Paz son “puertas” que pueden abrirse o permanecer cerradas, generalmente con “derecho de admisión”. Carlos Fuentes llamará a la frontera, la “cicatriz”. Frontera materializada o imaginada, al final se confecciona como un transitar en medio de lo inevitable del suspenso.
Por eso para algunos leer al Quijote representa una posibilidad más de adentrarse a la complejidad del terror luminoso de las fronteras. Roberto Bolaño, por ejemplo, escribirá en nombre de la inmisericorde “soledad” de las fronteras. Tengamos en cuenta que el poeta Arthur Rimbaud cruzó el terror luminoso de tantas fronteras que hasta perdió una pierna. Esa soledad es también promesa de violencia, ilegalidad soñada y tráfico de brujerías.

Escribir en la frontera implica mantener un estado casi angustiante de derrumbamiento mientras arriba, el cielo, sigue resplandeciente. De allí que Juan Montalvo, escritor ecuatoriano, haya conjurado parte de su obra es esta frontera de “nubes verdes”. Frontera que, en 1953, el escritor William Burroughs, atravesó por el Putumayo, para buscar al bejuco de la Ayahuasca, en lugar de cruzar por el puente de piedra, maldecido por los Pastos y divinizado por los Incas. Montalvo fue exiliado por militares mientras Burroughs fue estafado por niños indígenas y por brujos.
Pero esto ya fue advertido por el viejo y enfermo Nietzsche: lo importante es ir más allá del bien y del mal, cruzar la suprema frontera. Es que al parecer es en las fronteras donde se puede asomar parte de ese “desquite” a lo nadaísta.
Donde al final todo puede mostrarse como otra tormentosa frontera: como un poema inacabado o como una insurrecta ficción.
Yesid Niño Arteaga
Docente Formación Humanística
Universidad de Nariño