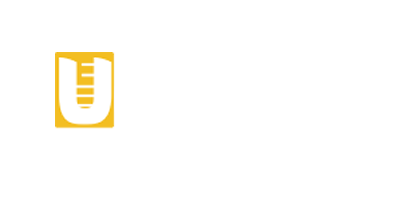Con los primeros rayos del sol pude observar las casitas bajas, con amplio corredor al frente, la hamaca colgada del tirante y un señor sobre su mecedora, con su sombrero “vueltiao” de caña flecha y con una tasa grande enlozada entre sus manos, saboreando el delicioso y fragante café mañanero. Imágenes parecidas se veían al filo de la carretera que une las ciudades de Montería y Sincelejo; típicos campesinos descomplicados, con el torso descubierto o con camiseta de manga sisa, pantalón de caqui arremangado y sandalias burdas.
Era una mañana de lunes, las mujeres quedaban en casa y los hombres salían a trabajar con sus implementos de vaquería; a medida que pasaban las horas se incrementaba el barullo, el ladrido de los perros y el paisaje era más despejado y pleno de alegría.
Mi compañera de viaje, una lugareña cuarentona, se notaba cansada y con pocas ganas de conversar; no se había dado los mínimos preámbulos para entablar una charla común y corriente entre personas que comparten los asientos de un bus. Habíamos recorrido unas dos horas y gritó al conductor que en ese lugar le dejara; así lo hizo, se despidió con monosílabos y bajó del carro; aproveché para correr la cortina, me hice al puesto cerca a la ventana y me sorprendí al mirar un inmenso terreno con hermosos pastizales y miles y miles y miles de cabezas de ganado, de piel brillosa, cabeza y cornamenta grandes, patas fuertes y un tanto ariscos; las vacas, en otro espacio separado con hondas zanjas, de similar estampa y con ubre voluminosa.
A una cuadra retirada de la carretera empezaba esta inmensa finca ganadera; en este espacio habían construido la parafernalia necesaria para el cuidado de los vacunos; realmente no alcancé a divisar los límites, desde el lugar donde se bajó la pasajera displicente hasta que llegué a Sincelejo.
Muchas imágenes nuevas ingresaban a mi cerebro; pero hubo una que sobrepasó la diferencia entre la realidad y la fantasía; pues se trataba de un inmenso árbol, visto a la distancia, podía tener un diámetro de tres metros en la base, seguramente había unos cinco metros desde el piso hasta donde empezaba el follaje; y, aquí estaba lo asombroso, unas ramas repletas de hojas verdes brillantes, que no tendrían menos de diez metros; es decir eran veinte metros a la redonda; y algo más “descrestante” era la simetría que guardaban las ramas, porque el árbol parecía una inmensa sombrilla debajo de la cual rumiaba el ganado.
A las ocho en punto estaba en el salón de un Colegio de Monjas donde me esperaban quince estudiantes, todos muy atentos escucharon mis clases, hicieron preguntas y realizaron los ejercicios de aplicación. Tomé como ejemplo la experiencia vivida con mi compañera de viaje para explicar que en el evento comunicativo deben existir unos mínimos elementos semióticos antes de utilizar los lingüísticos. O sea: deben entrecruzarse unas miradas o gestos que indiquen la apertura al diálogo; pero estos elementos deben ser eficaces y eficientes adecuados a los rasgos externos del posible interlocutor. Todo lo contrario resulta fallido.
Para guiar la parte correspondiente a una descripción tomé como ejemplo mi asombro sobre la inmensidad de la finca ganadera y el colosal árbol que me deslumbró. _¡Aha!, “cipote” de árbol. El “cachaco” no sabe que es una bonga _replicó Eugenio Malambo _

En medio de la ruidosa conversación, uno de los alumnos que dijo llamarse Nepomuceno Patrón, narró con vehemencia que igual a esa finca ganadera hay muchas en la costa y que, según su abuelo le había contado, todas esas hectáreas de tierra, años atrás, estuvieron cubiertas de bosques naturales donde había una variada micro fauna y vegetación que daba vida a las corrientes de agua que han ido secándose.
Una alumna que dijo llamarse Emérita Mercado, agregó: _ Los grandes terratenientes y los capitalistas organizados en una federación, con el consabido embuste de ofrecer trabajo al campesino, talaron la montaña de una manera inmisericorde y sembraron pastizales y llenaron el paisaje con ganado; explotaron la leche y la carne, a nivel de exportación. Pero, al tiempo, destruyeron la microfauna y la microvegetación, dando al traste con las corrientes del vital líquido para la población.
_ Pero eso en cuanto a la ganadería _ dijo Plácido García_ porque del lado agrícola también se atacó el bosque nativo, con el mismo cuento de que mejoraría la mano de obra y se competiría en el nivel agroindustrial de la explotación de la palma de aceite; entonces deforestaron la tierra y se secaron las fuentes de agua.
_ Hasta los Ríos grandes van perdiendo su caudal _dijo Liborio Burgos_ y continuó: somos pocos quienes tenemos conciencia sobre la hambruna que sufriremos y los cambios climáticos que vendrán por el calentamiento global.

Finalmente, uno de los alumnos _de apellido Gurnizo_ que había estado en silencio, pausadamente dijo: quienes fungen de agroindustriales, ganaderos, banqueros y exportadores, en este país hacen y deshacen con la venia de ministros y gobernantes departamentales y nacionales. Sus compañeros asintieron.
Ahora, veinte años después de aquella conversación con un grupo de maestros que realizaba una especialización, se están presentando esos fenómenos, tal cual como se preveían; pero quienes “hacen y deshacen” en este país hábilmente han acuñado la expresión “El Fenómeno del Niño” que los medios de comunicación se encargan de difundir, seguramente para cubrir el abuso de ganaderos y agroindustriales que hasta las cuencas de los ríos deforestaron para extender los pastizales y los plantíos de palma de aceite. Pero este panorama no es nuevo en nuestro país; pues en la década de los cuarenta, se había hecho famoso el gobernante que, entre bambalinas, dizque repetía: “Tapen tapen”.