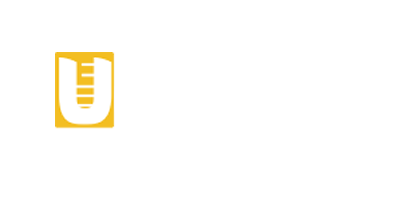Intervención del Maestro Gustavo Álvarez Gardeazábal en el marco de la conmemoración de los 116 años de creación de la Universidad de Nariño, acto en el cual la Institución, el 5 de noviembre del presente, rindió homenaje a este eminente Maestro de las Letras a través de la Placa descubierta en dicho acto con la cual se perpetúe en el corazón y en la mente de las actuales y futuras generaciones al escritor de la inmortal novela “Cóndores no entierran todos los días”, del lanzamiento de la edición conmemorativa de dicha obra, y de traer a memoria los años de su fructífero ejercicio docente en esta Casa de Estudios (1970-1972).
La gratitud y la memoria: me hice maestro en esta Universidad
Señor Rector, Señoras y Señores:
Estas palabras las ofrezco en memoria de Mercedes de Achicanoy, quien me ayudó a entender a Pasto y los pastusos.
Quienes nos hemos pasado la vida oteando el transcurrir de los seres humanos que nos rodean para sobre ellos, entonces, delinear los modelos de personajes que el arte nos permite a los novelistas poner a cabalgar en la eterna metáfora de la existencia, valoramos superlativamente los gestos de reconocimiento y a través de ellos se nos queda grabado para siempre en la memoria el cobijo que se nos brinda. Tal protección y tamaño reconocimiento me lo brindaron hace 50 años en esta Universidad de Nariño y en esta ciudad de Pasto las gentes de aquellos dias. De esa semilla de comprensión y de afecto germinó la gratitud y la memoria que en esta tarde me traen, a través de las nuevas facilidades de la modernidad a presenciar el generosísimo gesto que el Señor Rector y las Directivas Universitarias han querido marcar para siempre con la fuerza que la historia nos ha enseñado que se recuerdan eternamente los momentos cimeros: escribiéndolos en piedra.
Hace 50 años, en una oficina que estaba situada casi en el fondo del corredor del edificio que acogía fundamentalmente la Facultad de Agronomía, que ya fue derruido para levantar esta mole arquitectónica, iba escribiendo día a día mi novela “Cóndores no entierran todos los días”. Era un Pasto muy frío, sin los vehículos ni los edificios ni las calefacciones de hoy día. Eran también los primeros pasos de la anhelada ciudad universitaria de Torobajo. La rectoría y la administración, la Facultad de Derecho y las carreras nocturnas se cursaban en el claustro tradicional del centro de la ciudad. Teníamos que hacernos rendir entre uno y otro lugar, sobre todo porque este campus estaba situado muy aparte del casco urbano de ese Pasto marginado por siglos, castigado por el aislamiento centralista bogotano y por el desprecio histórico que se había ganado por la capacidad de tener entre sus gentes la lealtad o la valentía de un Agustín Agualongo o por haber ejercido la reconvención acogiendo al general Antonio Nariño para poder bautizarse eternamente como la tierra nariñense.
Me asaltan los recuerdos envueltos en la niebla cariñosa del olvido que nos permite borrar los detalles molestos, pero dejar grabado el afecto y el cariño que estudiantes y compañeros de trabajo nos brindaron. Como olvidar al señor Pastáz con las gigantescas planillas de la nómina en que él, religiosamente, iba recogiendo las firmas de oficina en oficina garantizado el pago que Gloria Bravo nos anunciaría desde su puesto de secretaria todera que había sido consignado. Me devuelvo medio siglo atrás, mientras barruntaba la novela que me convertiría en un ícono de la literatura nacional, para sentirme de nuevo protegido cariñosamente, comprendido en mi actitud de Profesor Trapito ( como me llamaban los estudiantes) y no estigmatizado por ir y venir de saco y corbata, con el pelo hasta los hombros, las patillas de prócer, pero colgando de mi hombro una guambía de cabuya. Me veo entonces sentado en la casona del maestro Ignacio Rodríguez Guerrero, rodeado por paredes forradas en libros, conversando con la sapiencia extrema, con la fuente inagotable del inmenso y genial lector que fue ese magno hombre de Pasto. Y valorando con el paso de los años el privilegio de haberlo podido tener como contertulio y como compañero en la docencia, entiendo por qué aprendí en esta Universidad de Nariño a ser el mitológico maestro que años después llenaría auditorios en mi ejercicio docente. Y me veo atiborrado de 150 o 180 estudiantes que llenaban el paraninfo de la sede central más para oírme mi cascada de herejías antes que para esperar la calificación de su rendimiento académico. Desde entonces entendía que yo no estaba para compartir o patrocinar y mucho menos calificar competencias. Tanto y tan profundamente sentido arraigué tal idea gracias al diálogo con los estudiantes pastusos, al punto que terminé por construir mi ya conocida teoría de que somos un país de perdedores porque toda la vida nos han tenido en competencia no en mancomunidad colaborativa. Fue entonces aquí, en esta Universidad de Nariño, donde no solo sembraría la semilla de mi oficio literario y de muchas de mis controvertidas ideas, sino que fue aquí en Torobajo, donde feché en 1971 mi novela de Cóndores, para que abriera sus alas y volara tan lejos como millones de lectores ha tenido en estos 50 años de circulación que comienzan a celebrarse hoy y durante casi todo el 2021 partiendo de este generoso y conmovedor homenaje.
Tal vez yo sea una excepción. Soy quizás el único colombiano vivo que 50 años después de escribir una novela pueda decir que ella se sigue leyendo, se sigue estudiando, se sigue editando y me sigue alentando el inacabable conversatorio con viejos como yo que vivieron los años aciagos de la patria o con generaciones enteras que apenas oyeron de sus padres o de sus abuelos lo que fue aquél estúpido período de la vida nacional. He terminado entonces por asumir una responsabilidad de hablarle a la patria, de advertirle con mis notas periodísticas diarias, sobre el camino que se recorre y valorando las equivocaciones de la historia que ya no se enseña, alzar la linterna para ayudar a tratar de alumbrar el camino que nos saque de este atolladero donde nos metieron los que nos han dirigido y los efectos de una vida descontrolada que el mundo ha llevado. Hago entonces una pausa en ese andar para detenerme a hacer memoria de quien era hace 50 años cuando escribía Cóndores, cuando atiborraba las clases enseñando a centenares de alumnos que aún recuerdan mi accionar o me hacen saber con sus hijos o sus nietos del afecto que terminamos por guardarnos. Tal vez, en el fondo, siga siendo el mismo profesor Trapito o el mismo acucioso escritor de las Cartas de Torobajo que publicaba en la última página de la Revista Cromos. Y lo digo con certeza ante esta placa que guardará en piedra a las generaciones futuras lo que significó este espacio en mi vida como escritor. Solo siento la inmensa gloria de haber podido vivir en Pasto los años más felices de mi existencia y en esta Universidad los más fructíferos momentos de mi aprendizaje como maestro. Orgulloso de este reconocimiento aumento mi afecto y gratitud por todos los que hicieron posible desde mis primeros pasos hace medio siglo aquellos momentos tan gozosos hasta este homenaje que usted Señor Rector ha tenido la amabilidad de presidir. Que el cóndor de mi novela abra sus alas para acogerlos a todos en la memoria de mi gratitud.

“Solo siento la inmensa gloria de haber podido vivir en Pasto los años más felices de mi existencia y en esta Universidad los más fructíferos momentos de mi aprendizaje como maestro”
Gustavo Álvarez Gardeazabal
Torobajo, noviembre 5 de 2020